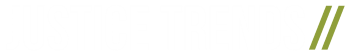Artículo
Claire Machan, Inês de Castro y Ana Rita Pires
En todas las jurisdicciones, la necesidad imperiosa de reducir la reincidencia y promover sociedades más seguras ha situado la rehabilitación de las personas en conflicto con la ley en primera línea de la reforma de la justicia penal. Si bien los modelos de «mano dura» dominaban en el pasado las políticas y prácticas penitenciarias (Petrosino et al., 2022), hoy en día existe un sólido conjunto de pruebas que respalda los enfoques rehabilitadores, que abordan de manera más integral las causas profundas de la delincuencia y fomentan el abandono a largo plazo (Lutz et al., 2022).
A medida que ha profundizado nuestra comprensión del comportamiento humano, la psicología y la dinámica social, también lo han hecho las estrategias y técnicas empleadas en la rehabilitación. No obstante, el objetivo general sigue siendo el mismo: romper los patrones y ciclos de comportamiento delictivo, reducir las posibilidades de reincidencia (aumentar la desistencia) y fomentar las condiciones para un cambio positivo (Maier, 2021). Por lo tanto, el proceso de rehabilitación debe comenzar en el primer momento de contacto con el sistema judicial y continuar durante la custodia, la puesta en libertad y la reintegración en la comunidad.
Herramientas para la justicia: apoyo a la evaluación y gestión del riesgo basadas en la evidencia
Los marcos basados en la evidencia, como el modelo de riesgo necesidad-responsividad (RNR) (Andrews y Bonta, 2010) y la teoría de la desistencia (Maruna, 2001; Sampson y Laub, 1993), han transformado significativamente la forma en que los sistemas de justicia se relacionan con las personas en conflicto con la ley. Estos modelos subrayan la importancia de adaptar las evaluaciones y las intervenciones a los perfiles únicos de las personas y a los contextos específicos de sus comunidades.
Un aspecto fundamental de este esfuerzo es el reconocimiento de que la rehabilitación debe responder a los factores de riesgo y las necesidades criminógenas de las personas (Andrews y Bonta, 2010; Seewald et al., 2024). A su vez, defendemos firmemente que se conceda un gran valor a la aplicación de herramientas de evaluación validadas para supervisar el progreso individual y apoyar a los profesionales para que revisen periódicamente los planes de rehabilitación y los adapten en función de la evolución de los riesgos y las necesidades de cada persona.
Si bien las herramientas de evaluación validadas son esenciales, su utilidad se ve fácilmente limitada por una mala integración en la toma de decisiones operativas. En muchos sistemas, estas herramientas se emplean de forma aislada, separadas de los procesos más amplios de gestión de las personas condenadas, lo que limita su influencia en la planificación de la rehabilitación, la asignación de programas y el seguimiento continuo de los casos.
En consecuencia, el enfoque de IPS para las soluciones de gestión de personas bajo condena aplica herramientas de evaluación estructuradas a lo largo de todo el ciclo de custodia. En sistemas como HORUS 360 iOMS, se integran instrumentos básicos de evaluación de riesgos y necesidades en los flujos de trabajo del personal, desde la admisión y la clasificación inicial hasta la derivación a programas, la supervisión y la planificación de la puesta en libertad. Esto garantiza que la toma de decisiones se base en datos individualizados y actualizados de forma coherente.
Por lo tanto, el sistema apoya la gestión dinámica de los casos, facilita las intervenciones específicas y permite al personal supervisar los cambios de comportamiento y adaptar las respuestas en consecuencia.
Abordar los sesgos en las herramientas de evaluación en la era de la IA
Sin embargo, es imprescindible reconocer las limitaciones inherentes a muchos instrumentos de evaluación de riesgos ampliamente utilizados, es decir, la mayoría de las herramientas establecidas se desarrollaron y validaron principalmente con muestras de hombres blancos condenados en los Estados Unidos. Esto suscita preocupaciones sobre su generalización a poblaciones no estadounidenses, mujeres y minorías étnicas (Cavanaugh et al., 2019; Fazel et al., 2023).
Al mismo tiempo, estamos asistiendo a un marcado cambio hacia la adopción de la inteligencia artificial (IA) para agilizar los procesos de evaluación de riesgos. Estos sistemas tienen por objeto aumentar la eficiencia y la coherencia en la predicción de la reincidencia y en la toma de decisiones sobre las condenas o la puesta en libertad. Sin embargo, cada vez hay más pruebas que ponen de relieve los riesgos de sesgo algorítmico inherentes a estos sistemas (Farayola et al. 2023).
Numerosos estudios han puesto de relieve las limitaciones y los efectos discriminatorios de las herramientas de predicción de la reincidencia y evaluación de riesgos ampliamente utilizadas, como COMPAS, OxRec, HART y PATTERN, especialmente cuando se calibran utilizando conjuntos de datos poco diversos o con sesgos históricos. Por lo tanto, existe una necesidad evidente de explorar el impacto de las características sensibles (género, raza, etnia, etc.) en el diseño y la aplicación de modelos de evaluación predictiva de riesgos basados en inteligencia artificial.
Reconociendo esta laguna crítica, como parte de la asociación transnacional FAIR-PReSONS, estamos desarrollando un sistema de IA libre de sesgos para la predicción justa y ética de la reincidencia. Con un fuerte énfasis en la igualdad de género y la alineación con la legislación de la UE en materia de no discriminación, el modelo no solo busca mitigar el sesgo sistémico en las herramientas de evaluación de riesgos, sino también empoderar a los profesionales del derecho, mediante la formación sobre el uso ético y eficaz de la IA en la toma de decisiones centradas en la rehabilitación.
Adaptación de las herramientas de evaluación
Igualmente importante es el compromiso activo con el desarrollo y la adaptación de herramientas de evaluación para mejorar la precisión y la eficacia en la evaluación de riesgos, la gestión de casos y la planificación de la rehabilitación. Se necesitan herramientas de evaluación más específicas, que se centren en los factores de riesgo y las necesidades asociadas a tipos de delitos emergentes concretos que suscitan una creciente preocupación pública, política y de seguridad en toda la UE.
Un ejemplo de ello es la adaptación de la herramienta de detección de radicalización individual (IRS)1 para su aplicación en programas de salida destinados a la desradicalización de reclusos.
Tras revisar y adaptar las diferentes dimensiones, indicadores y formulación de los elementos de protección (o añadir nuevos elementos, cuando procede), la herramienta ahora incorpora un enfoque más sensible al género y aborda ideologías impulsoras específicas, como el extremismo de derecha (IRS RWE) y el extremismo islamista (IRS IE).

Equipar a los profesionales de primera línea: por qué la formación del personal es imprescindible para el éxito de la rehabilitación
Si bien las herramientas de evaluación de riesgos y las intervenciones personalizadas proporcionan un marco para la rehabilitación, su eficacia depende de la capacidad de los profesionales penitenciarios para aplicarlas en la práctica en el ámbito judicial y garantizar resultados positivos para las personas involucradas en la justicia.
Un ámbito clave en el que la formación del personal requiere atención es la supervisión de los menores en conflicto con la ley, en el que persiste una brecha entre las intenciones de las políticas de formación y las prácticas de formación de calidad (Skelton y Tshehla, 2019). Un estudio comparativo sobre las necesidades de formación (CECL et al., 2024), que utilizó métodos de encuesta y entrevistas cualitativas en diez Estados miembros de la UE, reveló deficiencias comunes en la formación y la necesidad de establecer normas mínimas comunes en lo que respecta a un enfoque de la rehabilitación más centrado en los niños.
Para abordar esta cuestión, hemos liderado el desarrollo de un curso de formación digital en el marco de una iniciativa de colaboración más amplia, que combina la teoría con la práctica para abordar las lagunas de conocimientos y habilidades de los profesionales de primera línea en módulos relacionados con los derechos del niño, la psicología del desarrollo, el trauma, la comunicación adaptada a los niños y la participación de las familias. Las primeras reacciones, tras su implementación en seis idiomas (inglés, búlgaro, griego, italiano, portugués y español), indican el éxito del programa en la mejora de los conocimientos profesionales sobre la legislación pertinente y el desarrollo infantil, así como en el aumento de la confianza en la aplicación de enfoques prácticos de justicia adaptados a los niños. Estos resultados están sirviendo ahora de base para los debates sobre las normas mínimas de competencia, la formación inicial estructurada y la colaboración interdisciplinaria en la práctica de la justicia juvenil en toda Europa.
Si bien el cumplimiento de las normas internacionales se considera un factor clave para invertir en la formación del personal (Töyrylä, 2022), existe la doble necesidad de garantizar la seguridad y la retención del personal. Las investigaciones indican (Baggio et al., 2020) que los factores institucionales de las prisiones, como el hacinamiento, la falta de personal (cualificado) y el apoyo insuficiente a la rehabilitación, están significativamente asociados con los niveles de mala conducta, infracciones y violencia de las personas encarceladas, lo que, en última instancia, aumenta el riesgo de lesiones y estrés para los funcionarios de prisiones y da lugar a altas tasas de absentismo, insatisfacción laboral y rotación de personal.
Un ámbito en el que existe una falta significativa de programas penitenciarios eficaces es el de la regulación de la agresividad (reactiva), junto con la falta de formación de los profesionales. Reconociendo esta necesidad, en el marco de la asociación VR4React, hemos desarrollado un enfoque formativo innovador para:
a) mejorar las estrategias cognitivas y conductuales de los funcionarios de prisiones (es decir, tácticas de desescalada, estrategias de intervención práctica, apoyo a la rehabilitación) para responder, gestionar y prevenir eficazmente la agresividad reactiva, mediante un curso teórico de aprendizaje electrónico a ritmo propio, complementado con una formación inmersiva basada en la realidad virtual; y
b) una intervención basada en la RV para personas con antecedentes de incidentes reactivos, destinada a mejorar la regulación emocional y el control de los impulsos.
Tras su implementación en varios Estados miembros de la UE, el enfoque formativo «VR4React» ha ganado el premio al «Mejor proyecto innovador» en Rumanía (otorgado por la Administración Nacional de Prisiones) y, en Polonia, ha sido incluido en el «Catálogo nacional de proyectos», que se implementará en todo el sistema penitenciario, lo que demuestra la calidad de su contenido práctico y su gran utilidad.

Ampliación del ámbito de la rehabilitación: apoyo a la transición sociolaboral
Si bien las evaluaciones de riesgo basadas en datos empíricos y libres de sesgos, las intervenciones penitenciarias (criminogénicas) eficaces y la formación del personal son esenciales para mejorar la rehabilitación, por sí solas no bastan para garantizar resultados sostenibles en la reinserción de las personas en contacto con la justicia (Jonson y Cullen, 2015).
Investigaciones recientes destacan el papel fundamental de las necesidades no criminógenas en la configuración de resultados satisfactorios de rehabilitación (por ejemplo, Jung et al., 2024). Tras la puesta en libertad, estas necesidades incluyen ámbitos como la salud mental, la estabilidad de la vivienda, el acceso a la educación, las oportunidades de empleo, la alfabetización digital y las relaciones sociales positivas. Abordar estas necesidades puede no reducir directamente el comportamiento delictivo en un sentido causal, pero es esencial para apoyar el bienestar individual, la autonomía y la capacidad de llevar una vida socialmente responsable.
En este ámbito, las investigaciones han puesto de relieve el papel transformador del acceso estructurado a las tecnologías digitales para superar la exclusión digital y apoyar la transición hacia un mundo conectado (Reisdorf y Rikard, 2018), ya que la alfabetización digital se reconoce actualmente como esencial para la educación, el empleo y la vida cotidiana (McDougall et al., 2017; Seo et al., 2020). A pesar de ello, los jóvenes institucionalizados se ven excluidos en su mayoría de las oportunidades digitales debido a la prioridad que se da a la seguridad en los centros de detención (Brites y Castro, 2022).
Para abordar las necesidades de rehabilitación y defender los derechos digitales de los jóvenes privados de libertad, hemos desarrollado un entorno de aprendizaje en línea seguro para su uso en instituciones cerradas, en colaboración con ocho organizaciones de Bélgica, Portugal y los Países Bajos. Es importante destacar que, a través de sesiones de cocreación con los propios jóvenes, se ha adaptado el contenido específico de cada región, sobre temas como el desarrollo personal, la empleabilidad y la responsabilidad social, para responder a las necesidades, los idiomas y los contextos locales, mejorando así su relevancia cultural. A través de una fase piloto en varias etapas en los tres países socios, la plataforma TRIANGLE fue acogida positivamente como un entorno de aprendizaje e, inclusivo, atractivo y accesible, que empodera a los jóvenes encarcelados con recursos educativos, competencias digitales [en consonancia con el Plan de Acceso a la Educación Digital de la UE (2021-2027)] y orientación sobre la formación profesional disponible.
Dos obstáculos clave para la reintegración sociolaboral efectiva de las personas que han tenido problemas con la justicia residen en la adecuación de sus competencias (normalmente de bajo nivel) a una formación básica que se adapte a las carencias actuales del mercado laboral, con el fin de garantizar un empleo satisfactorio tras su puesta en libertad. Un sector que puede ayudar a superar estas barreras es la Economía Azul europea (EA), que se espera que duplique su empleo para 2030, pero que se enfrenta al reto fundamental de atraer a los jóvenes hacia las profesiones marítimas (World Bank Group Jobs, 2023).
Por ello, a través de un consorcio colaborativo, hemos liderado el desarrollo de la «Hoja de ruta Turning Blue», que ha logrado identificar los sectores clave de la EA con un alto potencial para emplear a jóvenes en conflicto con la ley, así como las competencias clave necesarias para acceder a puestos de nivel inicial en dichos sectores. Esto ha servido de base para la creación del modelo «De la cárcel a la economía azul», que incluye un programa de formación para dar a conocer el sector a los jóvenes (adaptado a los diferentes contextos nacionales) y una plataforma de búsqueda de empleo para tender puentes entre los empleadores de la economía azul y las prisiones.
La realidad virtual como motor de la motivación para la formación profesional
Si bien los obstáculos institucionales (por ejemplo, los aspectos prácticos o el acceso a los materiales) y situacionales (por ejemplo, la utilidad actual de la educación) suelen ser barreras para el aprovechamiento de las oportunidades de formación en el entorno penitenciario, la motivación individual (disposición) es un obstáculo transversal para muchas personas encarceladas (Manger, Eikeland y Asbjørnsen, 2018). Sin embargo, la formación basada en Realidad Virtual puede funcionar como una herramienta innovadora en este contexto, al ofrecer un medio de aprendizaje inmersivo y práctico que permite explorar posibles opciones de formación profesional, mediante experiencias gamificadas que introducen competencias esenciales para el mundo laboral (Alshaer, 2023; Smith et al., 2023).
Conscientes de esta barrera motivacional, nuestro objetivo es liderar el uso de la RV como motivador complementario para la inscripción en iniciativas de rehabilitación y reintegración. En consonancia con la necesidad de orientar a las personas involucradas en la justicia hacia una formación en el mercado laboral acorde con su nivel de cualificación y sus perspectivas de empleo tras su puesta en libertad, nuestros módulos VISION-VR presentan a las personas encarceladas carreras profesionales en los sectores de la restauración y la hostelería.
Del mismo modo, nuestros módulos ViRTI-VR presentan funciones en el sector de la construcción, explorando oficios como la albañilería o la carpintería a través del aprendizaje inmersivo. El objetivo de estos escenarios es estimular el interés profesional, reducir la ansiedad ante mercados laborales desconocidos y ayudar a los participantes a imaginar una trayectoria profesional viable tras su puesta en libertad.
Trazando el futuro de la rehabilitación: innovación, integración e impacto
A medida que los sistemas judiciales se enfrentan a una complejidad cada vez mayor y a unas expectativas cada vez más altas, el futuro de la rehabilitación reside claramente en modelos de prestación de servicios basados en múltiples actores, en datos empíricos y en la tecnología, que comiencen en una fase temprana y se prolonguen más allá de la puesta en libertad para apoyar tanto a las personas como a los profesionales y las comunidades que las rodean.
Como se ha destacado anteriormente, la digitalización es un factor clave para esta transformación. Desde los entornos de aprendizaje virtuales hasta la evaluación de riesgos y la gestión de casos con apoyo de la inteligencia artificial, la tecnología está ampliando el acceso a un apoyo personalizado, escalable y continuo, tanto en los centros penitenciarios como en la comunidad. Las herramientas digitales tienen el potencial no solo de mejorar la prestación de servicios y la dotación de recursos para el personal de apoyo, sino también de respaldar la toma de decisiones basada en datos y la rendición de cuentas del sistema.
Debemos seguir explorando activamente estas fronteras, integrando soluciones digitales, asociaciones intersectoriales e investigación aplicada para ayudar a los sistemas judiciales a ser más receptivos, rehabilitadores y resilientes. Creemos que los sistemas judiciales de toda Europa y más allá deben adoptar estrategias similares, en las que se haga hincapié en el desarrollo de competencias, el fortalecimiento de los lazos sociales y la promoción de cambios a largo plazo. Para que la rehabilitación sea realmente eficaz en la próxima década, los sistemas penitenciarios deben evolucionar hacia marcos flexibles y multifásicos que integren la prevención de riesgos con la reintegración social.
La rehabilitación no es un punto final, sino un proceso continuo y colaborativo que requiere asociación, innovación y la convicción de que todo el mundo merece una segunda oportunidad. Y, con la visión, las herramientas y el compromiso adecuados, puede ser un catalizador para un cambio duradero.
¹ La Herramienta de Evaluación Individual de Radicalización (IRS, por sus siglas en inglés), desarrollada originalmente en el marco del proyecto R2PRIS, abarca diferentes dimensiones relacionadas con el proceso de (vulnerabilidad a la) radicalización de las personas privadas de libertad, mediante una evaluación cuidadosa y reflexiva de un amplio conjunto de indicadores sensibles al género (es decir, factores de riesgo), relacionados con el tipo de ideología y el momento en que se realiza la evaluación (por ejemplo, durante la implementación de un programa de rehabilitación).
Referencias
Alshaer, A. (2023). Virtual reality in training: a case study on investigating immersive training for prisoners. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 14(10), 196-201
Andrews, D. A., & Bonta, J. (2010). The Psychology of Criminal Conduct (5th ed.). New Providence, NJ: LexisNexis/Anderson Publishing.
Baggio, S., Iglesias, K., Gonçalves, J., Heller, P., Mundt, A. P., & Wolff, H. (2020). Mapping the health-related correlates of violence in prison: A systematic review. The Lancet Public Health, 5(7), e371–e380.
Brites, M. J., & Castro, T. S. (2022). Digital rights, institutionalised youths, and contexts of inequalities. Media and Communication, 10(4), 369–381.
Doichinova, M., Stoyanova, M., Machan, C., Becker, H., Venâncio, R., Gomes, J., Pires, A., Antonelli, S., Scandurra, A., Stroppa, R., Zagarelli, R., Fernández-Castejón, E. B., Carreras Aguerri, J. C., Román, M. (2024). Reforming Youth Corrections: Comparative report assessing the training needs of prison and probation staff working with convicted children.
Farayola, M. M., Tal, I., Malika, B., Saber, T., & Connolly, R. (2023, August). Fairness of AI in predicting the risk of recidivism: Review and phase mapping of AI fairness techniques. In Proceedings of the 18th International Conference on Availability, Reliability and Security (pp. 1-10).
Jonson, C. L., & Cullen, F. T. (2015). Prisoner reentry programs. Crime and Justice, 44(1), 517-575.
Jung, S., Thomas, M. L., Robles, C. M., & Kitura, G. (2025). Criminogenic and Non-Criminogenic Factors and Their Association with Reintegration Success for Individuals Under Judicial Orders in Canada. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 69(12), 1688–1706.
Lutz, M., Zani, D., Fritz, M., Dudeck, M., & Franke, I. (2022). A review and comparative analysis of the risk-needs-responsivity, good lives, and recovery models in forensic psychiatric treatment. Frontiers in Psychiatry, 13,
988-905.
Manger, T., Eikeland, O. J., & Asbjørnsen, A. (2019). Why do not more prisoners participate in adult education? An analysis of barriers to education in Norwegian prisons. International Review of Education, 65(5), 711-733.
Maier, M. (2021). Offender Rehabilitation in International Criminal Justice: Towards Implementation of Tailored Rehabilitation Programs. Case W. Res. J. Int’l L., 53, 269.
Maruna, S. (2001). Making Good: How Ex-Convicts Reform and Rebuild Their Lives. Washington, DC: American Psychological Association.
Petrosino, A., Fronius, T., & Zimiles, J. (2022). Alternatives to youth incarceration. In E. Jeglic & C. Calkins (Eds.), Handbook of issues in criminal justice reform in the United States (pp. 685–700). Springer.
Reisdorf, B. C., & Rikard, R. V. (2018). Digital rehabilitation: A model of reentry into the digital age. American Behavioral Scientist, 62(9), 1273–1290.
Sampson, R. J., & Laub, J. H. (1993). Crime in the making: Pathways and turning points through life. Crime & Delinquency, 39(3), 396-396.
Seewald, K., et al. (2024). An updated evidence synthesis on the Risk-Need-Responsivity (RNR) model: Umbrella review and commentary. Journal of Criminal Justice, 92, 102197.
Seo, H., Britton, H., Ramaswamy, M., Altschwager, D., Blomberg, M., Aromona, S., Schuster, B., Booton, E., Ault, M., & Wickliffe, J. (2020). Returning to the digital world: Digital technology use and privacy management of women transitioning from incarceration. New Media & Society. Advance online publication.
Skelton, A., & Tshehla, B. (2019). Child Justice in South Africa: Children’s Rights Under the Spotlight. Pretoria University Law Press.
Smith, M. J., Parham, B., Mitchell, J., Blajeski, S., Harrington, M., Ross, B., … & Kubiak, S. (2023). Virtual reality job interview training for adults receiving prison-based employment services: A randomized controlled feasibility and initial effectiveness trial. Criminal Justice and Behavior, 50(2), 272-293.
Töyrylä, E. (2022). A global perspective on prison officer training and why it matters. Penal Reform International Blog.
Wilson, H. A., & Gutierrez, L. (2014). Does one size fit all? A meta-analysis examining the predictive ability of the Level of Service Inventory (LSI) with Aboriginal offenders. Criminal Justice and Behavior, 41, 196-219.
World Bank Group Jobs (2023). Blue Economy: Structural Transformation & Implications for Youth Employment. Solutions for Youth Employment (S4YE). Thematic Discussion Notes Series, 6.

Claire Machan es coordinadora de la cartera de Rehabilitación, Reintegración y Comunidad (Rehab) en IPS_Innovative Prison Systems. Tiene un máster en Salud Mental Forense y está terminando un doctorado en Psicología Experimental. Con más de ocho años de experiencia académica en psicología forense aplicada, ha trabajado con servicios penitenciarios, fuerzas y cuerpos de seguridad, apoyo a víctimas y el ejército, impartiendo educación y formación. Es miembro experto del Comité de Justicia Juvenil de la ICPA y participa activamente en sociedades de investigación mundiales, como la EAPL, la BPS, la APA y la SJDM.

Inês de Castro es jefa de la Unidad de Prevención de Riesgos e Intervenciones Criminógenas, dentro de la cartera de rehabilitación de IPS. Psicóloga clínica con un posgrado en psicocriminología, está especializada en evaluación de riesgos forenses, evaluaciones psicológicas y apoyo a reclusos. Inês es formadora certificada e imparte sesiones sobre gestión de casos y el modelo RNR. Es coautora de un capítulo de un libro sobre evaluación forense y ha publicado en la revista Prison Service Journal.

Ana Rita Pires es jefa de la Unidad de Inclusión Social y Reinserción, dentro de la cartera de rehabilitación de IPS. Tiene un máster en Ciencias de las Emociones por el Instituto Universitario de Lisboa (ISCTE-IUL), con formación avanzada en Inteligencia Emocional y Salud Mental. Ha impartido clases sobre métodos psicofisiológicos y ha realizado prácticas en relaciones internacionales y salud laboral, lo que le permite aportar un enfoque multidisciplinar a la reinserción social.