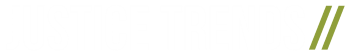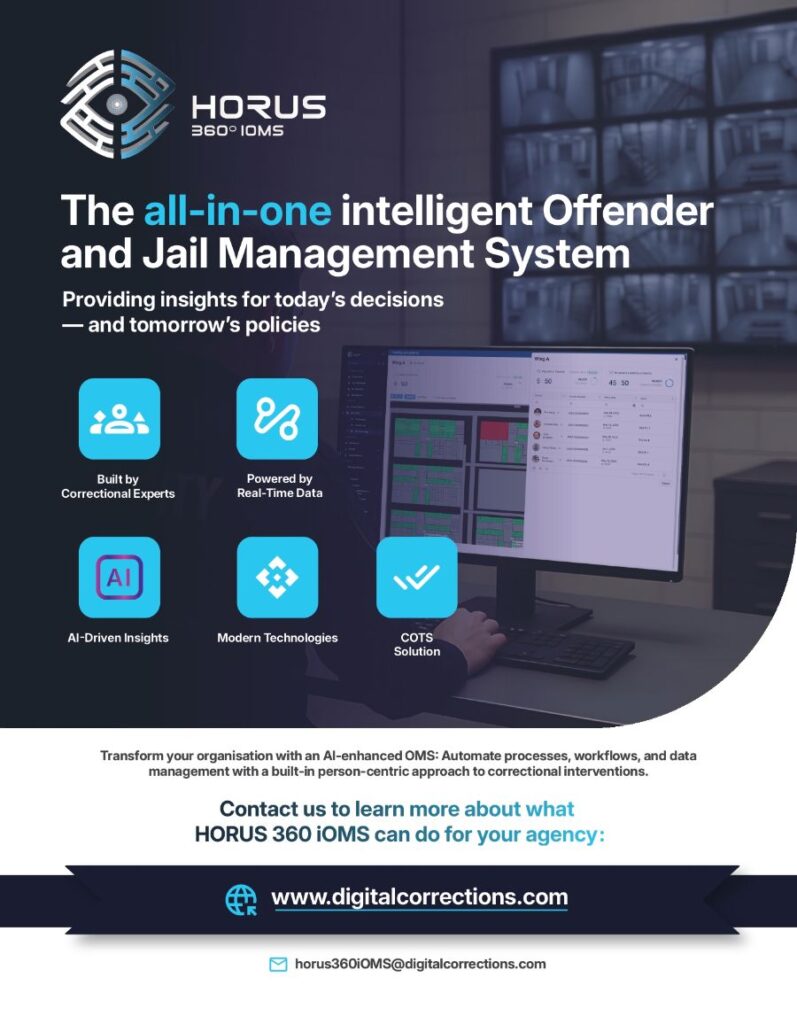Entrevista
James Bonta
Doctor en Psicología Clínica, coautor de «The Psychology of Criminal Conduct» (modelo RNR), Canadá
Reconocido por ser parte de la transformación de cómo entendemos y aplicamos una reinserción efectiva, el Dr. James Bonta lleva décadas investigando cómo reducir la reincidencia mediante la práctica basada en la evidencia. En esta entrevista repasa el origen y la evolución del modelo de Riesgo-Necesidad-Responsividad (RNR), desmonta ideas equivocadas sobre lo que funciona realmente y apunta hacia dónde deben avanzar la investigación y la práctica para lograr un cambio duradero.
Según el conocimiento más actualizado, ¿qué sabemos con certeza que funciona en la rehabilitación de personas en conflicto con la justicia?
JB: Estoy seguro de que no sorprenderá a nadie que vaya a hablar del modelo Riesgo-Necesidad-Responsabilidad (RNR). Ese modelo surgió de nuestra preocupación en los años ochenta por el creciente movimiento de «mano dura», orientado al castigo. Queríamos hacer una declaración en respuesta al movimiento «nada funciona», que ya había ido ganando impulso. Así que, en 1990, publicamos un artículo de revisión en Criminal Justice and Behaviour, en el que presentábamos el modelo RNR.
En ese artículo de 1990, introdujimos el principio de riesgo, según el cual deben prestarse servicios más intensivos a las personas con mayor riesgo de reincidencia. También hicimos hincapié en la importancia de centrarse en las necesidades criminógenas más que en las no criminógenas.
A continuación, describimos el principio de responsividad, que tiene dos partes. El principio de responsividad general, que sugiere que las intervenciones cognitivo-conductuales suelen ser más eficaces, y el principio de responsividad específica, que tiene en cuenta las motivaciones individuales y las características personales, lo que significa que puede ser necesario ajustar el enfoque en función de dichas características.
Poco después, publicamos un metaanálisis que proporcionaba apoyo empírico al modelo. Ese segundo artículo de 1990 mostraba que cuanto más se ajustaba un programa a los tres principios de la RNR, mejores eran los resultados en términos de reducción de la reincidencia.
Desde entonces, se han publicado numerosas investigaciones. En la actualidad existen metaanálisis que respaldan cada uno de los principios: riesgo, necesidad y responsividad. La evidencia abarca muchos grupos distintos: mujeres, jóvenes, personas condenadas por delitos violentos e incluso delitos sexuales. Entonces, ¿qué funciona de forma fiable? El tratamiento que sigue los principios RNR.
En su opinión, ¿cuáles son las ideas equivocadas más comunes que tienen el público o los responsables políticos sobre lo que funciona en la rehabilitación de personas en conflicto con la justicia?
JB: Creo que la mayor idea equivocada es pensar que una reducción de la reincidencia del 10 o 15%, que es lo que solemos ver en los estudios del mundo real, «no parece gran cosa«.
Mi respuesta a eso es compararlo con lo que vemos en las ciencias médicas. Tomemos el famoso estudio de la aspirina, por ejemplo, en el que se estudió administrar a la gente una dosis diaria de aspirina para prevenir los infartos de miocardio. La reducción de muertes fue del 3%. En el contexto del tratamiento del cáncer, como la quimioterapia o la radioterapia, la mejora de las tasas de supervivencia suele rondar el 10%. La mayoría de la gente no renuncia al tratamiento porque “sólo” ayuda en un 10% de los casos.
Los avances que estamos viendo son importantes. El gran problema es que los responsables políticos no aprovechan esos avances y no publicitan esa información.
Otra idea equivocada muy extendida entre responsables políticos es que interpretan mal el apoyo de la sociedad a la rehabilitación, dando por sentado que la gente sólo quiere castigo y cárcel. Pero si nos fijamos en las encuestas, el público, en general, apoya la rehabilitación.
Creo que parte de la respuesta está en los medios de comunicación. El crimen se ha convertido en entretenimiento. Los investigadores incluso tienen un término para ello: «teatro del crimen». Enciendes la televisión y está llena de series de detectives, dramas forenses, películas de la mafia, de todo. Eso crea una imagen distorsionada de quiénes son los individuos implicados en la justicia. No es la típica persona que se encuentra en los departamentos de prisiones o de libertad condicional. La gran mayoría de las personas implicadas en el sistema judicial tienen complicadas historias de vida que les han llevado a entrar en conflicto con la ley. Han tomado malas decisiones en distintos momentos de su vida, pero no son Hannibal Lecter.
Hoy se habla mucho de práctica basada en la evidencia. ¿Hasta qué punto cree que esto se refleja en una auténtica adhesión a la investigación empírica y al rigor en la práctica?
JB: Antes de jubilarme, fui Director de Investigación Penitenciaria en Public Safety Canada. Dondequiera que iba, hablaba del modelo RNR y explicaba que es el modelo que ha demostrado más eficacia. En la mayoría de los lugares que visitaba, ya fueran sistemas de libertad condicional o sistemas penitenciarios, los directores de esos organismos solían acercarse y decirme: «Eso ya lo hacemos«.
Un año, propuse un estudio en la reunión de directores de instituciones de penas comunitarias que planteaba una pregunta sencilla: «¿Qué hacen realmente los agentes supervisión comunitaria cuando se sientan con sus clientes?».
Una provincia aceptó participar, así que empezamos a buscar voluntarios. Pedimos a los agentes de supervisión comunitaria que grabaran en audio sus sesiones de supervisión con los clientes y que nos dieran acceso a sus notas y expedientes. Terminamos con la participación de unos 72 agentes y publicamos un artículo sobre el estudio que algunos llaman el infame «estudio de la caja negra», porque miramos dentro de la caja negra de la supervisión comunitaria.
Descubrimos que los clientes de bajo riesgo eran atendidos con la misma frecuencia que los de alto riesgo, lo que significa que no se cumplía el principio de riesgo. Cuando escuchamos las grabaciones de audio, ¿se abordaban las necesidades criminógenas, como el abuso de sustancias, o las actitudes favorables a la delincuencia? Bueno, había una adhesión moderada al principio de necesidad. Hablaban del empleo y del consumo de sustancias, pero no de las actitudes delictivas o amistades pro-delictivas, así que el principio de necesidad no se aplicaba del todo bien. ¿Y qué hay de las técnicas cognitivo-conductuales? Prácticamente inexistentes. En todas las grabaciones de audio, no encontramos pruebas de intervenciones cognitivo-conductuales.
Entonces, ¿se practica realmente la práctica basada en la evidencia? Al menos en 2008 en Canadá, la respuesta es que ciertamente no. Y no sólo en Canadá. Otros estudios han utilizado herramientas como el Inventario de Evaluación de Programas Penitenciarios y las han aplicado en diferentes entornos. Lo que encuentran es que no se está utilizando la práctica basada en la evidencia, ya sea en Canadá, Estados Unidos o Inglaterra. Así que sí, hay mucho margen de crecimiento.
Hizo falta mucha valentía para participar en ese estudio anterior que he mencionado. Hizo falta valor para que ese jefe de libertad condicional dijera: «Vale, ven a nuestra provincia y haz tu estudio. Lo que descubras, lo descubriremos nosotros«. Porque podrían descubrir que no son tan eficaces como pensaban.
El miedo es el mayor obstáculo para aplicar la práctica basada en la evidencia. Existe un nerviosismo generalizado a la hora de exponerse y admitir que quizá no se esté aplicando una práctica basada en la evidencia.
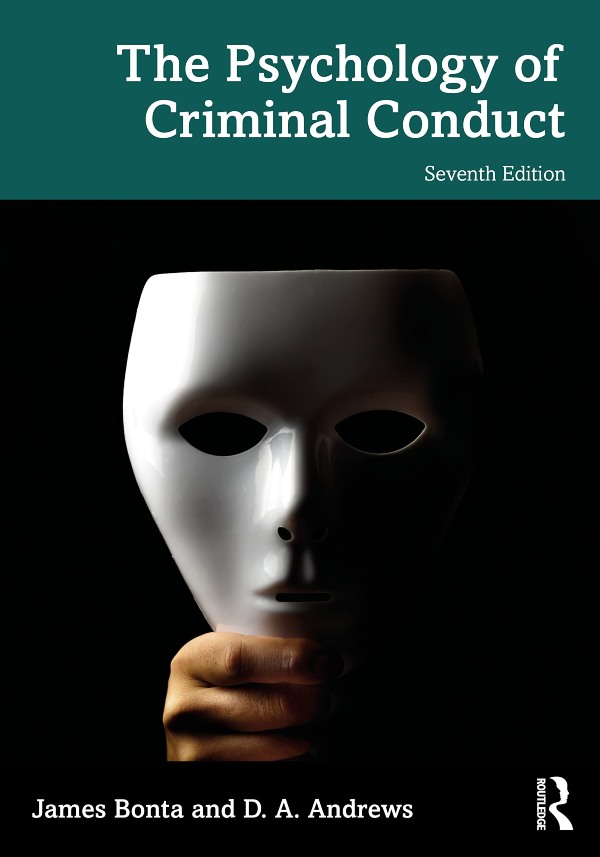
¿Hasta qué punto son importantes las habilidades y los enfoques utilizados por el personal penitenciario en las interacciones cotidianas? ¿Cómo pueden integrarse en la formación actual?
JB: Creo que es muy importante reflexionar sobre lo que el personal hace realmente con las personas a las que acompaña. Tomemos como ejemplo la supervisión comunitaria. Hay miles de agentes de supervisión comunitaria en todo el mundo. Muchos de ellos se reúnen regularmente con sus clientes. Si un cliente necesita tratamiento y es derivado a un psicólogo o psiquiatra, puede que sólo vea a ese profesional una vez al mes, si es que tiene suerte de acceder a ese servicio. Entonces, ¿no sería mejor formar a los agentes de supervisión comunitaria para que sean más terapéuticos, en lugar de limitarse a vigilar y controlar?
En el estudio de la «caja negra», cuando presentamos nuestros resultados, las agencias se dieron cuenta de que quizá su personal no seguía la RNR, y empezaron a estudiar cómo formar a los agentes de supervisión comunitaria para que aplicaran los principios de la RNR.
Desarrollamos un modelo de formación denominado STICS (Iniciativa de Formación Estratégica en Supervisión Comunitaria, STICS por sus siglas en inglés). Se trataba de un programa de 3-4 días que incluía reuniones mensuales y sesiones de actualización. Tres provincias se ofrecieron voluntarias. Los funcionarios de supervisión comunitaria aceptaron grabar sus sesiones, asistir a la formación y participar en las reuniones mensuales.
Descubrimos que los funcionarios que recibieron la formación STICS aumentaron significativamente su atención a las necesidades criminógenas. Y lo que es más importante, estos funcionarios demostraron utilizar técnicas de intervención cognitivo-conductuales: modelos prosociales, tareas para casa, juegos de roles, y técnicas de reestructuración cognitiva. En un seguimiento de dos años, observamos una reducción de la reincidencia.
Finalmente, implantamos STICS en toda la provincia de Columbia Británica y, en nuestra evaluación, encontramos reducciones de la reincidencia tanto general como violenta, de nuevo, en el rango del 14 15%, que coincide con los resultados reales de otros tratamientos.
Y ahora esperamos dar el siguiente paso. Columbia Británica está en conversaciones con Statistics Canada para realizar posiblemente un estudio de coste-beneficio. Siguen aplicando el modelo STICS. Ha habido adaptaciones específicas a su contexto, pero han mantenido las reuniones mensuales, la información de los expertos y el desarrollo profesional continuo.
¿Qué áreas de investigación o innovación que tienen más potencial para seguir mejorando los resultados de la rehabilitación?
JB: Se están produciendo varios avances importantes en relación con el modelo RNR. Cada vez hay más investigaciones que pretenden especificar mejor estos principios, sobre todo para examinar en qué medida se generalizan a distintos grupos de personas en conflicto con la justicia y en diversas situaciones. Por ejemplo, en lo que respecta al principio de riesgo, Kimberly Sperber y sus colegas están realizando un interesante trabajo sobre la cuestión de la dosis. En concreto, ¿cuánta intervención necesita una persona de riesgo medio en comparación con alguien de alto riesgo?
En las primeras fases de este trabajo, la dosis se medía normalmente en número de horas. Pero ahora los investigadores van más allá de contar horas de intervención. Se preguntan qué es exactamente lo que se necesita más: ¿juego de roles, tareas para casa al final de una sesión, etc.? Este campo se está desarrollando muy rápidamente.
En cuanto al principio de necesidad, se está debatiendo activamente sobre las ocho necesidades criminógenas centrales y su generalización en diferentes poblaciones. Hasta ahora, las Ocho Centrales han funcionado bastante bien en distintos grupos y situaciones.
Los enfoques cognitivo-conductuales tienen un respaldo empírico sólido. No sólo son eficaces con las poblaciones de la justicia penal, sino que también están ampliamente validados en la literatura psicoterapéutica para tratar problemas como la depresión y la ansiedad.
Sin embargo, la verdadera laguna en la bibliografía reside en la capacidad de respuesta específica. Necesitamos investigar más a fondo qué adaptaciones específicas son necesarias para los subgrupos, por ejemplo, cómo se aplica en enfoques sensibles al trauma. ¿Qué debe hacerse de forma diferente con alguien que ha pasado por una experiencia traumática respecto a alguien que no? Lo mismo puede decirse de las mujeres o los grupos marginados.
Lo que estamos viendo ahora es la aplicación del modelo RNR a distintos grupos. Los investigadores lo están probando en casos de violencia en la pareja para ver si funciona en ese contexto. Personalmente, me gustaría ver más trabajo en el tratamiento de delitos sexuales.
Por otra parte, acabamos de publicar un nuevo estudio que aplica el modelo RNR a personas con enfermedades mentales graves. Es un campo en expansión. Hace diez o quince años, no había estudios que estudiaran la RNR con esta población. La atención se centraba sobre todo en el alivio de los síntomas, no en el cambio del comportamiento delictivo, por así decirlo. Pero lo que descubrimos en nuestro estudio fue que la aplicación de los principios de la RNR puede marcar la diferencia también con este grupo. Así que aún queda mucho por aprender, y ahí es donde veo que se moverán las cosas en los próximos años.
Dr. James Bonta
Doctor en Psicología Clínica, coautor de "The Psychology of Criminal Conduct" (modelo RNR), Canadá
Dr. James Bonta es psicólogo clínico y una de las figuras más destacadas en la rehabilitación de delincuentes basada en pruebas. Se doctoró en la Universidad de Ottawa en 1979 y comenzó su carrera en el Centro de Detención de Ottawa-Carleton, donde más tarde fue nombrado psicólogo jefe. De 1990 a 2015, ocupó el cargo de Director de Investigación Penitenciaria en Public Safety Canada. Dr. Bonta ha ocupado diversos cargos académicos y profesionales a lo largo de su carrera y fue miembro de los Consejos Editoriales de Canadian Journal of Criminology y Criminal Justice and Behaviour.
Es conocido sobre todo por haber desarrollado el modelo Riesgo Necesidad-Responsabilidad (RNR) y por ser coautor de «The Psychology of Criminal Conduct«. Sus contribuciones le han hecho merecedor de numerosos galardones, entre ellos el Premio a la Contribución Profesional de la Sección de Justicia Penal de la Asociación Canadiense de Psicología (2009), la Medalla del Jubileo de Diamante de la Reina Isabel II (2012), el Premio Maud Booth a los Servicios Penitenciarios (2015) y el Premio Servicios Penales en la Comunidad de la ICPA (2015).
Publicidad