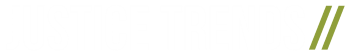Artículo
Frank J. Porporino, Ph.D.
Durante casi 50 años, siempre he intentado comprender cómo podemos mejorar la práctica penitenciaria. Me di cuenta por primera vez, como profesional de prisiones especializado en psicología, de que mis esfuerzos terapéuticos bien intencionados con mis “clientes” individuales podían quedar en nada frente a la influencia antiterapéutica que, a menudo, el propio entorno penitenciario podía ejercer sobre ellos. La forma en que culturas penitenciarias nocivas, en especial, culturas negativas entre el personal de vigilancia, afectan tanto a los internos como al personal sigue siendo una gran preocupación hoy en día (Arnold, Maycock y Ricciardelli, 2024).
Cuando pasé a dirigir un importante departamento de investigación en la sede central de un gran sistema penitenciario, me di cuenta de que desarrollar, aplicar y evaluar una buena práctica penitenciaria podía ser un auténtico caos, donde la necesidad de resolver lo operativo de forma rápida podía generar, de forma constante y a menudo imprevisible, barreras y limitaciones. Especialmente cuando se trataba de ampliar nuevas iniciativas prácticas que habían funcionado bien en la fase piloto. La implementación, como nuestro talón de Aquiles penitenciario, donde las realidades del trabajo directo y la inercia de las estructuras y procesos organizativos deben manejarse con cuidado, sigue siendo una gran preocupación hoy en día (Taxman, 2025).
Con el tiempo, al pasar a trabajar como consultor, educador y formador, promoviendo y ayudando a integrar prácticas basadas en la evidencia a nivel internacional, comprendí que la mayoría de las agencias penitenciarias quieren hacer lo correcto, pero a menudo no están dispuestas a pagar el precio de hacerlo (y no me refiero al dinero).
Las agencias siguen buscando métodos y herramientas novedosos, pero en lugar de tomarse el tiempo de adaptar y ajustar esas prácticas a sus propias circunstancias, muchas prefieren adoptar tal cual lo nuevo y añadirlo o pegarlo a lo que ya hacen, normalmente sin cuestionarse si puede haber interferencias o incompatibilidades que reduzcan su eficacia. Cómo lograr trasladar prácticas de un entorno o contexto cultural a otro con éxito sigue siendo una gran preocupación hoy en día.
Es interesante cómo algunos de los problemas más comunes que pueden determinar el éxito o el fracaso en la expansión de prácticas basadas en la evidencia han persistido durante años. A esto se suma la dificultad de conseguir apoyo público o político para políticas más humanas e inteligentes (en lugar de blandas) en materia de criminalidad. Es innegable que estas cuestiones seguirán desafiando la evolución de las buenas prácticas en nuestro campo.
Sin embargo, también contamos con una fuerza compensatoria que sigue apuntándonos en la dirección correcta: un flujo constante de investigación que nos ayuda a comprender los elementos clave de una buena práctica penitenciaria.
Revisiones exhaustivas de la evidencia disponible, que empezaron a publicarse hace varias décadas (Andrews et al., 1990; Bernfeld et al., 2001; MacKenzie, 2006) se ven respaldadas hoy por otras revisiones que llegan prácticamente a las mismas conclusiones (Cordle & Gale, 2025; Cunha et al., 2024).
El hilo conductor más importante que se desprende de esta evidencia no tiene que ver sólo con lo que funciona, sino con lo que funciona mejor. Aunque no siempre sea fácil aplicarlo bien, hoy podemos decir con bastante seguridad lo que implica hacerlo bien.
Las intervenciones eficaces deben estar bien diseñadas, a partir de una sólida base teórica que explique po qué deben funcionar, con quién y cómo; deben ser aplicadas por personas cualificadas y comprometidas, con buenas habilidades relacionales; en entornos que apoyen, refuercen y reconozcan el esfuerzo que supone un cambio de identidad; y donde haya un seguimiento serio y decidido para garantizar que también se atienden cuestiones prácticas importantes de la vida (por ejemplo, vivienda, empleo, salud mental, abuso de sustancias, etc.).
Y lo que es más importante, esto se aplica independientemente de si la intervención es principalmente laboral, educativa, cognitivo-conductual, bio-psico-social, restaurativa o motivacional/inspirativa en su tipo o contenido. De hecho, la investigación nos dice repetidamente que, aunque el tipo o el contenido de la intervención pueden ser importantes, lo que importa igualmente es su capacidad para motivar a la persona a aceptar el cambio, ofrecerle la posibilidad de aprender habilidades y estrategias nuevas y útiles, y se ajusta adecuadamente en intensidad según el nivel de riesgo.
El debate sensato sobre cómo entender hoy la práctica de rehabilitación y reinserción parte de la base de que nada funciona por sí solo. No existe un programa milagroso que pueda cambiar a las personas condenadas. No se las puede «corregir» tan fácilmente hacia el desistimiento; como mucho, podemos acompañarles con un apoyo significativo y sostenido mientras eligen recorrer el camino (o la maratón) y cuando inevitablemente tropiezan pero luego deciden volver a levantarse.
Cada vez se acepta más que una buena práctica penitenciaria significa mucho más que trabajar con las personas para abordar sus riesgos y necesidades. Debemos aspirar a conseguir un impacto sinérgico, trabajando, apoyándonos y ampliando de forma constante la red de apoyo oportuno del ecosistema más amplio que influye sobre la persona.
El 4º Simposio de Investigación Penitenciaria ICPA/EuroPris, celebrado recientemente en Belfast, abordó precisamente este enfoque centrado en el sistema. Una de las investigadoras noveles asistentes reflexionó así sobre su aprendizaje:
«Reflexionando sobre el simposio, es evidente que el camino a seguir en materia penitenciaria requiere algo más que ajustes graduales. Exige un cambio de fondo en como integramos la investigación en la práctica, garantizando que los enfoques basados en la evidencia no sólo se comprendan, sino que se apliquen sistemáticamente. A medida que avanzamos, debemos dar prioridad a una visión más holística y ecosistémica de la rehabilitación, que reconozca la interconexión entre personas, familias, comunidades e instituciones«. – Silvia Martins, Irlanda del Norte

Cuando se ignora el ecosistema circundante, incluso las intervenciones de mayor calidad pueden diluirse hasta el punto de que no sólo pierdan su eficacia, sino incluso generar un efecto contrario, con resultados peores que no hacer nada. Un breve ejemplo lo ilustra bien. Hace años, participé en un ensayo controlado aleatorio en EE. UU. para evaluar un nuevo programa de reinserción que ofrecía un tratamiento integral e intensivo de tipo cognitivo-conductual y para el abuso de sustancias, antes de la puesta en libertad. Esto es lo que ocurrió:
- Por falta de espacio, las personas asignadas al grupo de «tratamiento» fueron trasladadas a otro centro, más viejo, más feo, más masificado, donde la comida era horrible y donde los funcionarios de prisiones eran más desagradables.
- El personal fue obligado (en lugar de invitado) a recibir la formación, sin ningún beneficio añadido por sus esfuerzos adicionales. Tuvieron desplazarse distancias más largas hasta el centro donde se impartía el programa. Muchos se rebelaron y/o se negaron a continuar. Los directores del programa decidieron recurrir a otro personal sin formación para poder seguir impartiendo el programa.
- Para cumplir los objetivos de entrega, el tamaño de los grupos empezó a aumentar: de una base estándar de calidad de 12 a 15 por grupo, a grupos de más de 40.
- Como el programa tardó más de lo previsto en aplicarse, se retrasó la puesta en libertad de los internos «tratados» y el grupo «de control» fue puesto en libertad mucho antes.
Seguro que han adivinado el resultado. El grupo “tratado”, asignado de forma aleatoria, reincidió a un ritmo significativamente más alto que el grupo de control, al que se dejó tranquilo.
La investigación preocupada por confirmar si existe una gallina de los huevos de oro sólo confirmará que no la hay.
Lo que necesitamos es más investigación que explore las múltiples conexiones e interdependencias dentro del ecosistema penitenciario, así como estudios nos ayuden a calibrar cómo una parte de ese ecosistema puede influir o moderar el impacto de otra, tanto de forma positiva como negativa (por ejemplo, cómo la falta de vivienda o de empleo puede agotar rápidamente cualquier intención de desistimiento recién adquirida).

Al analizar la posible contribución de determinadas intervenciones, necesitamos investigaciones que examinen formas de aportar valor y mejorar resultados. Por ejemplo, explorar cómo la nueva tecnología (como la realidad virtual) podría mejorar el atractivo de algunas de nuestras intervenciones más tradicionales (como el control de la ira); cómo la supervisión psicológica o clínica profesional podría reforzar el impacto de programas estructurados y manualizados (Gannon et al., 2019); cómo nuestros enfoques de TCC «probados y verdaderos» podrían complementarse con lo que se conoce como terapias de «tercera ola» (Smith et al., 2024); o considerar seriamente enfoques más innovadores e indirectos para desprenderse de la identidad delictiva, por ejemplo, mediante el fortalecimiento de una identidad diferente e incompatible (por ejemplo, como padre; Clancy et al., 2023), o alguna posible «fusión de identidades» con iguales prosociales respetados (Troshynski et al., 2024) u otros modelos de conducta potencialmente influyentes (Peitz & Newson, 2025).
Sigo creyendo que la brecha entre la investigación y la práctica puede reducirse considerablemente si profesionales, gestores y líderes dedicaran más tiempo a informarse sobre la investigación (Johnson et al., 2018).
Al mismo tiempo, sostengo que los proprios investigadores también podrían contribuir significativamente a cerrar la brecha si dedicaran más tiempo a co-construir tanto sus agendas de investigación como sus metodologías junto no solo a profesionales y responsables, sino también a las personas implicadas en la justicia a quienes se supone que debemos ayudar.
Quiero terminar ofreciendo mis propios consejos, que espero sean útiles, sobre cómo seguir cerrando la distancia entre la investigación y la práctica. Aquí comparto al menos diez verdades sobre cómo creo que la investigación adecuada puede orientar nuestros esfuerzos para mejorar la práctica en los próximos 50 años.
La práctica basada en la evidencia significa algo más que hacer algunas de las pequeñas cosas que la investigación demuestra que funcionan. También significa NO hacer las GRANDES cosas que la investigación demuestra que no funcionan.
Algunos ejemplos de grandes cosas que no funcionan incluyen el recurso excesivo al encarcelamiento en lugar de alternativas comunitarias; prisiones enormes y de alta seguridad en lugar de centros de detención más pequeños y de menor seguridad; una supervisión comunitaria muy intensiva en lugar de servicios comunitarios mejorados y accesibles; gestionar a personas con problemas de salud mental y drogodependencia a través de la justicia penal en lugar de darles respuestas desde la sanidad pública; encerrar a menores en lugar de invertir en una intervención familiar intensiva y temprana. Podría enumerar más, pero el mensaje está claro.
Poner en marcha programas puntuales y métodos basados en la evidencia está bien, pero también tenemos que redoblar nuestra defensa basada en la investigación para dejar de hacer las GRANDES cosas que agravan el problema.

Debemos respetar los distintos tipos de evidencia y aprender a integrarlos y consolidarlos en el diseño de nuestros marcos de trabajo.
Nuestro gran reto en materia penitenciaria debería ser encontrar e integrar diversas fuentes de conocimiento sobre lo que funciona, incluyendo lo que podemos aprender de diferentes enfoques teóricos sobre cómo cambian las personas (Porporino, 2024), y escuchando a aquellos con experiencia vivida dentro de los sistemas que seguimos intentando mejorar para aparentemente ayudarles.
La investigación local es el mejor tipo de investigación porque ofrece implicaciones inmediatas y relevantes para la práctica. Las agencias penitenciarias no deben limitarse a confiar en la investigación que existe «ahí fuera». Deben fomentar la realización de estudios útiles e aplicables «sobre el terreno», adaptados a sus propias realidades.
Introducir una práctica nueva o innovadora puede fracasar fácilmente si se impone una mentalidad directiva de “fábrica de salchichas”, donde lo único que importa es hacer pasar a las personas por nuestros programas o intervenciones como sea, en lugar de parar, observar cómo reaccionan, vigilar cómo y por qué se benefician (o no) y elaborar estrategias para hacerlo mejor.
La investigación puede ayudarnos a desarrollar buenas prácticas basadas en la evidencia, pero también nos dice que esa práctica solo puede prosperar en entornos guiados por valores, comprometidos con tratar a las personas (a todas) con dignidad, justicia, comprensión y respeto.
Los rasgos interactivos y que se refuerzan entre sí, que definen los «entornos penitenciarios rehabilitadores» han sido bien descritas (Mann, 2019; Freestone y Kuester, 2024). La investigación muestra claramente cómo la experiencia carcelaria puede tener un impacto perjudicial, profundo y duradero (Crewe, 2020). Si esa experiencia no se normaliza y se hace más humana y razonablemente sana, tanto para el personal como para los internos, cualquier intento de introducir buenas prácticas puede ser inútil. Un huerto no sobrevive en un bosque en llamas.
Para responder a algunas cuestiones urgentes y operativas puede ser necesario realizar investigaciones rápidas, sencillas y baratas. Pero ese otro tipo de investigación , que lleva tiempo, es difícil de hacer y puede resultar costosa, también es importante para perfeccionar nuestros enfoques y ayudarnos a evitar futuras crisis.
Por ejemplo, la investigación longitudinal no ofrece resultados inmediatos. Sin embargo, algunas de nuestras conclusiones más importantes sobre cómo las personas entran y salen de trayectorias delictivas proceden de estudios que adoptan una perspectiva de desarrollo a lo largo de la vida.
La investigación que importa es la que está bien ejecutada. Pero incluso la investigación mejor hecha no servirá de nada si no se comunica, explica, comprende y difunde correctamente.
Hacer buena investigación no es fácil, pero asegurarse de que los profesionales, gestores, agencias, responsables políticos y legisladores puedan procesarla y usarla bien es aún más difícil.
Nos dedicamos a la compleja tarea de ayudar a las personas a cambiar, y sabemos que las personas son activas, adaptables, reactivas e interactivas.
Esto debería recordarnos siempre que nuestras soluciones, basadas en la investigación, para ayudar las personas en un contexto y en un momento concreto, pueden no funcionar igual de bien, o incluso no funcionar, en un contexto diferente y en un momento distinto.
Deberíamos alegrarnos cuando los resultados de nuestras investigaciones coinciden con la experiencia práctica y/o la experiencia vivida. Pero cuando no es así, debemos sentirnos motivados a buscar una explicación.
Debemos seguir preguntándonos por qué surge la discrepancia, si la investigación ha profundizado lo suficiente, qué se nos puede haber pasado por alto y qué podemos hacer al respecto. La investigación sobre los efectos del aislamiento es un buen ejemplo.
Los problemas más difíciles del ámbito penitenciario nunca se podrán investigar del todo ni comprender por completo. La propia naturaleza de las cuestiones evolucionará y siempre necesitaremos más investigación para ampliar el conocimiento que nos permita abordar mejor esas cuestiones a medida que se transforman.
Un buen ejemplo es lo que se ha denominado el problema perverso de la violencia en las cárceles (Cooke, 2025): «Perverso, no en el sentido de ser malo o moralmente reprobable, sino en el sentido de un problema difícil de definir y que es imposible resolver de manera que sea simple y definitiva; es un problema caracterizado por la incertidumbre, la imprevisibilidad y la complejidad«. La prevención del suicidio en prisión, la intervención en violencia doméstica o la contratación y retención de personal son otros ejemplos de otros problemas «perversos» en el ámbito penitenciario

La comunidad académica debería estar más en sintonía con los problemas más acuciantes de los centros penitenciarios y dedicarles más tiempo, y no sólo a sus temas favoritos. Al mismo tiempo, las instituciones y organismos penitenciarios deberían abrir más sus puertas y acoger más deliberadamente la participación de la comunidad académica.
Algunos de nuestros mejores gestores y líderes penitenciarios a menudo harán lo correcto de forma intuitiva al apoyar la buena práctica, pero esa forma correcta de actuar también puede perfeccionarse y consolidarse con un enfoque más basado en la teoría, y ahí es donde entran en juego las competencias del investigador o académico. No hay nada que perder y sí todo por ganar en cualquier estrategia que reúna a la comunidad académica y la penitenciaria para pensar, aprender, planificar y trabajar juntas.
En los próximos 50 años, el mundo cambiará y el sistema penitenciario cambiará a su vez de forma drástica. Creo firmemente que la investigación adecuada puede ayudarnos a mantener el rumbo y a ser fieles a nuestra obligación última de mejorar constantemente la calidad, la profundidad y el alcance de nuestros servicios penitenciarios.
Referencias:
Andrews D, Zinger I, Hoge R, Bonta J, Gendreau P, & Cullen F. (1990). Does correctional treatment work? A psychologically informed meta-analysis. Criminology, 28, 369-404.
Arnold H, Maycock M, & Ricciardelli R. (Eds.) (2024). Prison Officers: International Perspectives on Prison Work. Palgrave Macmillan.
Bernfeld G, Farrington D, & Leschied A. (2001). Offender rehabilitation in practice: Implementing and evaluating effective programs. New York: Wiley.
Clancy A, Maguire M, & Morgan-Armstrong C. (2023). Parenting from prison: Innovative ways of maintaining connection with children, families and significant others. Advancing Corrections Journal, 15, 129–140. Article 10.
Cooke D. (2023). Exploring the Wicked Problem of Violence in Prison. In Tamatea A, Day A, & Cooke D, Eds. Preventing Prison Violence: An Ecological Perspective. Routledge.
Cordle R, & Gale E. (2025). Reducing Reoffending: A Synthesis of Evidence on Effectiveness of Interventions. Ministry of Justice, UK.
Crewe B. (2020) ‘The depth of imprisonment’, Punishment & Society.
Cunha O, Pereira B, Sousa M, & Rodrigues A. (2024). Cognitive behavioural “third wave” therapies in the treatment of justice-involved individuals: A systematic review. Aggression and Violent Behavior, 76.
Freestone M, & Kuester L. (2024). Psychologically Informed Planned Environments. In The Wiley Handbook of What Works in Correctional Rehabilitation (Eds L.A. Craig, L. Dixon and T.A. Gannon).
Gannon T, Olver M, Mallion J, & James M. (2019). Does specialized psychological treatment for offending reduce recidivism? A meta-analysis examining staff and program variables as predictors of treatment effectiveness. Clinical Psychology Review.
Johnson L, Elan P, Lebod S, & Burroughs R. (2018). Use of Research Evidence by Criminal Justice Professionals. Justice Policy Journal, v. 6, n 2.
MacKenzie D. (2006). What works in corrections: reducing the criminal activities of offenders and deliquents. Cambridge University Press.
Mann R. (2019). Rehabilitative culture Part 2: An update on evidence and practice. Prison Service Journal, 244, pp 3-10.
Peitz L, Newson M. Sport-based interventions and health in prisons: The impact of Twinning Project on prisoner wellbeing and attitudes. J Health Psychol. 2025 May;30(6):1408-1414.
Porporino F. (2024) Beyond Implementing Evidence-Based Practice: Creating Rehabilitative Experience. Justice Trends, No. 12, June 2024, 36-41.
Smith A, Roberts A, Krzemieniewska-Nandwani K, Eggins L, Cook W, Fox C, Maruna S, Wallace S, & Szifris K. Revisiting the effectiveness of cognitive-behavioural therapy for reducing reoffending in the criminal justice system: A systematic review. Campbell Syst Rev. 2024 Jul 31.
Taxman F. (2025). Implementation science (IS) – A game changer for criminology and criminal justice. Criminology & Public Policy, 24, 151–164.
Troshynski E, Willis C, & Forrai K. (2024). “Knowing and Working with Someone Who Has Made It Means I’m Going to Make It Too”: Experiential Knowledge as a Catalyst for Transformation in Re-entry and Beyond. Criminal Justice and Behavior. 52, 10.
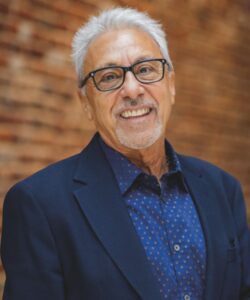
Frank Porporino tiene un doctorado en Psicología Clínica y una trayectoria profesional de casi cincuenta años en el ámbito penitenciario como profesional en contacto directo con los convictos, directivo, investigador, educador, formador y consultor. A lo largo de su carrera, Frank ha promovido la práctica basada en la evidencia y sus contribuciones han sido reconocidas con premios de varias asociaciones, como la ACA, la ICCA, Volunteers of America y la Asociación Internacional de Correccionales y Prisiones (ICPA).
Actualmente es editor de la revista de la ICPA orientada a los profesionales, Advancing Corrections, Presidente de la Red de I+D de la ICPA, miembro del Comité Asesor de Transferencia de Prácticas de la ICPA y miembro de la Junta Diretiva y Secretario del capitulo Norteamericano de la ICPA.
Publicidad