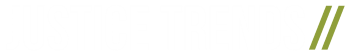Entrevista
Fergus McNeill
Profesor de Criminología y Trabajo Social, Universidad de Glasgow, Reino Unido
Los resultados de la rehabilitación suelen evaluarse a través de las tasas de reincidencia, pero estas cifras solo muestran una parte de la realidad. En esta entrevista, hablamos con el profesor Fergus McNeill, cuyo trabajo sobre el desistimiento delictivo destaca que el cambio duradero depende tanto de las condiciones sociales como del esfuerzo personal. Aboga por medidas de progreso más amplias que reflejen no solo el cambio de comportamiento, sino también el grado de apoyo que reciben las personas para reintegrarse en la sociedad. Reflexiona sobre las limitaciones de los enfoques actuales, la necesidad de formas más amplias de evaluar el progreso y cómo los sistemas podrían evolucionar hacia formas de apoyo más equilibradas y constructivas.
En cuanto a lo que funciona para apoyar el desistimiento a largo plazo, ¿los sistemas penitenciarios actuales se están centrando en los enfoques adecuados?
FMcN: En la teoría del desistimiento delictivo, ahora hablamos de desistimiento primario, secundario y terciario, también denominados a veces desistimiento de los actos, de la identidad y relacional. En esencia, estos conceptos ponen de relieve las importantes conexiones entre el comportamiento, la identidad y las cuestiones de pertenencia y posición social. Creo que la desistencia a largo plazo requiere prestar mucha atención a esos elementos finales: la pertenencia, la aceptación y la integración social.
Tras estudiar los sistemas penitenciarios durante los últimos 30 o 40 años, principalmente en los países anglosajones de Occidente, diría que las presiones sociales, políticas y fiscales han llevado a los servicios penitenciarios a centrarse más en el corto plazo, preocupándose cada vez más por la tarea inmediata de evaluar y gestionar el riesgo de reincidencia. Si bien el interés por la rehabilitación ha perdurado, en ocasiones se ha limitado a un enfoque muy específico y estrecho, centrado en identificar y abordar las necesidades criminógenas para lograr un cambio rápido de comportamiento.
En cierto sentido, es difícil criticar ese enfoque. Es necesario que los servicios penitenciarios apoyen los cambios urgentes o inmediatos en el comportamiento. Sin embargo, la preocupación por el riesgo y el enfoque limitado en las necesidades criminógenas también pueden ser contraproducentes si desvían la atención de la creación de las condiciones sociales que permitan garantizar el abandono de la delincuencia a largo plazo.
Necesitamos que los servicios penitenciarios y, en términos más generales, el gobierno y la sociedad civil en su conjunto, reequilibren su enfoque, desplazando parte del énfasis de las preocupaciones a corto plazo y orientándolo más hacia la búsqueda de la reintegración social en todas sus facetas.
En otras palabras, necesitamos construir un enfoque más holístico que pueda fomentar, sostener, apoyar y garantizar la desistencia a largo plazo.
En términos prácticos, esto requiere que los servicios penitenciarios, el gobierno y la sociedad civil se comprometan no solo con el individuo, que puede tener problemas que abordar, sino también con sus familias, sus comunidades, los grupos religiosos, los medios de comunicación y la sociedad, con el fin de cultivar las condiciones en las que la desistencia pueda arraigarse y nutrirse.
Se trata de un proyecto a gran escala, que no compete únicamente a los servicios penitenciarios, pero en el que estos deben desempeñar un papel protagonista.
Al establecer indicadores de éxito, ¿qué resultados concretos, más allá de la reincidencia, pueden seguir los responsables de la justicia para ofrecer una visión más completa de la rehabilitación?
FMcN: Hay varios indicadores de este tipo de progreso que podemos examinar. Por ejemplo, debemos considerar si las personas están accediendo a empleos más estables y mejor remunerados. También debemos preguntarnos si están progresando en términos de educación, habilidades, conocimientos y competencias generales en una amplia gama de ámbitos, o si se encuentran en una situación de vivienda más segura y estable, con acceso a un techo y a las necesidades materiales básicas. La salud es otro indicador importante. Y aquí me refiero a la salud y el bienestar en el sentido más amplio posible. ¿Las personas a las que apoyamos están avanzando hacia una mejor salud física y mental, y hacia una vida más satisfactoria y socialmente gratificante?
En conjunto, este tipo de logros en estas áreas principales proporcionan lo que los investigadores sobre desistimiento suelen denominar «interés en la conformidad»: una razón para obedecer las normas de la sociedad. Cuanto más gratificante y significativa sea una vida sin delinquir, más probable será que las personas la mantengan y se comprometan con ella a lo largo del tiempo.
Además de esto, destacaría otros dos factores. Uno se refiere a la situación jurídica de las personas a medida que avanzan en el proceso penal y lo superan. Muchas personas que se ven envueltas en procesos penales sufren una forma de ciudadanía restringida o condicional, en la que tienen menos derechos y prestaciones legales que otras. Debemos hacer un seguimiento de si las personas pueden superar el castigo y avanzar hacia una situación de ciudadanía igualitaria, en el sentido jurídico, como parte de su reintegración.
El segundo se refiere a la implicación política y la participación ciudadana. Es importante tener en cuenta el grado de implicación cívica y política de las personas. Tener voz en una comunidad política está asociado a tener un interés en ella, lo que está estrechamente relacionado con vivir bien, en tu propio interés y en el de los demás.
Estas ideas me llevan al modelo de rehabilitación y reintegración que he estado desarrollando durante los últimos 10 a 15 años, y recientemente en colaboración con mi colega Alejandro Rubio Arnal.
Hablamos de reintegración material, que se refiere a los puntos que he mencionado sobre la subsistencia; reintegración personal, asociada a la educación y el desarrollo de capacidades, por ejemplo; rehabilitación y reintegración jurídica, como acabo de comentar; reconciliación moral; reintegración política; y, por último, las cuestiones de pertenencia, aceptación e importancia dentro de una comunidad.
En última instancia, creo que debemos ampliar nuestra imaginación sobre lo que estamos tratando de lograr y lo que estamos midiendo, más allá de la mera observación de la ausencia de conducta delictiva. Este tipo de indicadores de progreso hacia la integración social nos dirían mucho más sobre lo que nuestros sistemas penitenciarios están logrando o dejando de lograr realmente.
¿Qué áreas de desarrollo – ya sea en la investigación, la práctica
o las políticas – cree que ofrecen mayor potencial para mejorar los
resultados de la rehabilitación?
FMcN: El modelo que acabo de exponer se basa en el principio de que sus seis formas de rehabilitación y reintegración son interdependientes. Si sugiero que debemos hacer más en una o dos áreas y eso lleva a descuidar otras tres o cuatro, se crea un desequilibrio. Por lo tanto, no quiero elegir entre ellas, salvo para corregir el equilibrio. Y mi argumento sería que gran parte de nuestra energía y trabajo científico durante los últimos 50 años, en particular en torno a «lo que funciona», se ha centrado en gran medida en el ámbito personal. Es decir, hemos analizado qué es lo que debe cambiar en las personas que delinquen, con el fin de ayudarles a desarrollar las capacidades, las habilidades y la motivación necesarias para llevar una vida mejor y evitar reincidir. Yo sitúo todo eso en el ámbito personal, que es solo una de las seis áreas.
Ese tipo de rehabilitación personal sigue siendo tremendamente importante, y no quisiera restarle prioridad ni desalentar a los servicios penitenciarios de seguir invirtiendo en oportunidades de desarrollo personal. Sin embargo, las otras cinco áreas necesitan al menos la misma atención, y creo que en muchos sistemas se han descuidado comparativamente durante bastante tiempo, en parte porque no están totalmente bajo el control de los servicios penitenciarios. Pero debemos considerar la rehabilitación como un marco global.
Lo ideal sería que cada jurisdicción estuviera en condiciones de autoevaluar su enfoque de la rehabilitación y la reintegración en los seis ámbitos y elaborar su propia tabla de puntuación, identificando los puntos fuertes y los aspectos que deben mejorar.
Con este fin, me complace compartir que, junto con mis colegas de las universidades de Oslo y Leiden, he conseguido recientemente una Advanced Grant del Consejo Europeo de Investigación para un proyecto denominado «Rehabilitación y reintegración en Europa» (RaRiE). Una de las vertientes de este proyecto de cinco años se dedica a examinar y comparar el enfoque de los tres países participantes – Escocia, los Países Bajos y Noruega – con las seis formas de rehabilitación y reintegración.
Nuestro objetivo es comprender qué significa el ideal de rehabilitación en cada país, qué se está haciendo en la práctica y cómo están dando resultado esos esfuerzos entre las personas más directamente implicadas en la rehabilitación y la reintegración. Esperamos extraer las mejores prácticas de los tres países y proponer un enfoque más coherente y completo para la rehabilitación.
También queremos desarrollar un conjunto de indicadores que cualquier servicio y sistema pueda utilizar para autoevaluar sus esfuerzos de rehabilitación. Esperamos que esta herramienta permita a los responsables políticos examinar críticamente cómo se asignan actualmente los recursos y dónde podrían redirigirse para lograr un enfoque más equilibrado y completo.
Estamos muy interesados en colaborar con países y servicios que deseen ponerse en contacto con nosotros y aprender de lo que estamos haciendo, e incluso considerar la posibilidad de replicar aspectos de nuestra metodología en sus propios contextos. Esperamos que, a medida que avancemos en el proyecto, podamos influir y mejorar los sistemas y las prácticas a través de lo que aprendamos.
Fergus McNeill
Profesor de Criminología y Trabajo Social, Universidad de Glasgow, Reino Unido
Fergus McNeill es profesor de Criminología y Trabajo Social en la Universidad de Glasgow, donde trabaja en el Centro Escocés de Investigación sobre Crimen y Justicia y dirige la asignatura de Criminología. Antes de entrar en el mundo académico en 1998, trabajó durante diez años en la rehabilitación de drogadictos en centros residenciales y como trabajador social en el ámbito de la justicia penal. Su investigación explora las instituciones, las culturas y las prácticas del castigo, la rehabilitación y sus alternativas. Ampliamente publicado y reconocido internacionalmente, su trabajo examina críticamente cómo los sistemas de justicia penal responden a los delitos y cómo se pueden transformar estas respuestas.
Publicidad