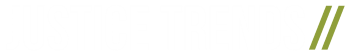Se espera que los factores mencionados anteriormente o necesidades criminógenas, como las actitudes delictivas y las habilidades para el empleo, tengan un efecto positivo en los infractores. Por lo tanto, el cambio que propone la teoría de What Works va de la mano de la suposición de que eliminar las causas subyacentes de la actividad penal es imprescindible para que un programa de resocialización tenga éxito. Este logro requiere la implementación de medidas complejas como la evaluación de riesgo y la ejecución de programas especiales de intervención individualizados, orientados a la eliminación de los factores criminógenos.
La línea de pensamiento What Works se concentra en cinco áreas que son imprescindibles para la rehabilitación: a) Evaluación, b) Tratamiento, c) Monitoreo y detección de drogas (en los tratamientos para drogodependientes), d) Trastornos concomitantes, y e) Prevención de recaídas.
Teniendo en cuenta estos elementos, las intervenciones de nivel del sistema pueden estar dirigidas a toda la población de la comunidad (basadas en la población y orientadas a la comunidad), a los sistemas que afectan a dichas poblaciones y/o a las personas y familias. La primera intervención modifica normas, actitudes, conciencia, prácticas y conductas en la comunidad. Un cambio en el sistema suele tener un impacto más efectivo y duradero que un cambio personal.
Considerando la capacidad de la sanción típica de las prisiones, en América Latina es necesario que el ejercicio de la rehabilitación se convierta en el núcleo central de cambio en la conducta delictiva, para poder ejercer una influencia positiva en las habilidades personales y las capacidades de los infractores(6). Asimismo, los deberes del servicio penitenciario no culminan en la prestación de herramientas rehabilitadoras durante el período de encierro, sino que deberían contemplar también programas pospenitenciarios. En otras palabras, el apoyo que se brinda a los infractores durante el proceso inicial de reinserción en la sociedad es clave en miras a posicionarlos en sectores productivos que permitan sostenibilidad laboral.
Notes:
(1) Coyle, A. (2009).La administración penitenciaria en el contexto de los derechos humanos. Manual para el
personal penitenciario. Londres: Centro Internacional de Estudios Penitenciarios.
(2) Se debe tener en cuenta que no hay un criterio estandarizado para medir la reincidencia. PNUD. (2013).
Estudio comparativo de población carcelaria. Nueva York.
(3) El aprendizaje de un oficio, la nivelación educativa, los programas religiosos, las actividades recreativas,
entre otros.
(4) CESC. (2008). Debates Penitenciarios 06. Debates Penitenciarios, 1-3.
(5) Cullen, F. T., & Gendreau, P. (2000). Assessing Correctional Rehabilitation: Policy, Practice, and Prospect. Policies, Processes, and Decisions of the Criminal Justice System. (p. 109-175 ). Washington: National Institute of Justice; U.S Department of Justice.
(6) Vermeulen, G., & Dewree, E. (2014). Offender Reintegration and Rehabilitation as a Component of International Criminal Justice? Antwerpen; Apeldoorn; Portland: Maklu
//

Lucía Dammert es socióloga, doctora en Ciencia Política en la Universidad de Leiden, Holanda. Es Profesora Asociada de la Universidad de Santiago de Chile. Ha publicado artículos y libros sobre participación comunitaria, seguridad ciudadana, conflictividad social, entre otros temas, a nivel nacional e internacional. Entre el 2005 y el 2010 se desempeñó como Directora del Programa Seguridad y Ciudadanía de FLACSO Chile. Ha participado de programas de seguridad ciudadana en diversos países de la región y realizado asesoría a diversos gobiernos y a la Organización de los Estados Americanos. Además, actuó como consultor en el Banco Interamericano del Desarrollo, Banco Mundial, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otros organismos regionales y multilaterales. Es la única representante de América Latina en el Consejo Asesor en Temas de Desarme del Secretario General de Naciones Unidas para el periodo 2017-2020.